El futuro del salmón se escribe con innovación y comunidad

La jornada de InnAqua 2025 puso en relieve la economía circular y el valor social compartido, con casos que conectaron innovación, comunidades y nuevas tecnologías para la industria salmonicultora.
La tercera jornada de InnAqua 2025 se consolidó como un espacio clave de reflexión para la salmonicultura chilena y mundial, al reunir en un mismo día las sesiones dedicadas a Economía Circular e Innovación y valor social compartido. Expertos nacionales e internacionales presentaron experiencias y propuestas que abarcaron desde la nutrición y la eficiencia energética, hasta el rediseño de procesos productivos, la reducción de plásticos, la incorporación de exoesqueletos y el trabajo colaborativo con comunidades costeras. El encuentro permitió discutir cómo las soluciones innovadoras pueden generar impacto económico, ambiental y social al mismo tiempo, proyectando un modelo de industria más sostenible, inclusiva y con fuerte arraigo territorial.
Nutrición como motor de circularidad
En la sesión de Economía Circular de Innaqua 2025, el académico de la Universidad de Chile, Jurij Wacyk, invitó a reflexionar sobre el rol de la nutrición en la sostenibilidad de la acuicultura. “Si todo el planeta comiera como nosotros comemos en Chile, necesitaríamos un planeta más grande del que tenemos”, advirtió, para luego subrayar que las decisiones en la formulación de dietas influyen directamente en la huella ambiental. A su juicio, “si hay un mensaje que se desprende de esta charla es uno solo, y es que aquí hay tres elementos que conectan todos los compartimentos con los que trabajamos, agua, nutrientes y energía”.




Wacyk profundizó en que el cambio de ingredientes en los alimentos para peces puede significar trasladar el impacto de un ecosistema a otro. “Sacamos la presión del agua y la ponemos en la tierra cuando cambiamos ingredientes, entonces no es tan fácil determinar si estamos realmente aportando resiliencia al sistema”, afirmó. Como ejemplo, relató los ensayos en los que incorporaron residuos vitivinícolas en dietas de salmones, logrando corregir inflamaciones intestinales provocadas por la soya. “Esto es economía circular en su sentido más evidente; dar valor agregado a un residuo que de otra forma terminaría en el vertedero, transformándolo en un insumo que mejora el desempeño de los peces”.
Una mirada diferente entregó el especialista en RAS e innovación sostenible, Alex Mancilla, quien defendió los sistemas de recirculación como motor de circularidad. “Entendiendo la economía circular como un enfoque en minimizar desperdicios y maximizar recursos, la recirculación se convierte en un pilar porque usa subproductos y permite integrar sistemas como la acuaponía, generando triple impacto económico, ambiental y social”, expuso. Si bien reconoció que el CAPEX y la demanda energética son altos, recalcó que “los RAS permiten producir proteína biosegura con altos estándares de bienestar animal y bioseguridad”.
Mancilla complementó su exposición con ejemplos concretos, mencionando proyectos en México y Marruecos donde lograron reducir en un 70% la demanda energética mediante recuperadores de calor y alcanzar una conversión alimenticia de 1 a 1. “Eso es economía circular, porque además de producir más con menos, utilizamos los desechos para generar biogás y biofertilizantes, cerrando ciclos que antes eran considerados pérdidas”, sostuvo, destacando también que estas iniciativas ya se preparan para escalar a decenas de miles de toneladas de producción, mostrando que la recirculación puede ser competitiva a gran escala.
Desde el ángulo del envasado, la intervención de Ronald Valeris, KAM Packaging Division de Austral Pack, planteó una interrogante central: ¿puede la acuicultura envasar a cualquier costo? Con cifras, afirmó que “el 35% del alimento que se fabrica para el seafood se pierde desde la cosecha hasta el plato del consumidor final, lo que equivale a 3 mil millones de salmones del Atlántico”. A su juicio, este nivel de desperdicio no solo implica pérdidas económicas, sino también de agua, energía y nutrientes, elementos claves en la discusión sobre circularidad.
Valeris explicó que el problema no radica en el plástico en sí, sino en su gestión. “No se trata de eliminar el plástico, sino de mejorar su uso. El problema no es el material, es la gestión de residuos”, aseguró. Reveló que la industria chilena utiliza unas 4 mil toneladas de plásticos al año solo para envasar salmón congelado, de las cuales hasta un 10% se pierde en proceso. “Si logramos reducir el grosor de los materiales y bajar el reproceso del 5% promedio a un 2%, podríamos ahorrar hasta un 19% del plástico que consumimos”.
Cultivo de algas y colaboración




El gerente técnico del área Salmones de Blumar, Esteban Ramírez, compartió la historia de cómo la industria comenzó a explorar el cultivo de algas a partir de exigencias regulatorias. Recordó que en 2016 la autoridad advirtió que las concesiones salmonicultoras que no producían en dos años caducarían. “Ahí surgió la idea de cultivar algas, y esa dificultad se transformó en una oportunidad”, explicó, destacando que este cambio permitió abrir un camino hacia modelos más sostenibles en la salmonicultura.
Ramírez detalló que estas iniciativas se transformaron en proyectos colaborativos que unieron a empresas, universidades y comunidades locales. “En 2024 lanzamos un proyecto junto a la Universidad de Los Lagos, The Nature Conservancy y un sindicato de pescadores artesanales de Aysén. Esta alianza nos permitió medir la captura de nutrientes, probar modelos de negocio y, sobre todo, generar confianza con las comunidades”, señaló. Para el ejecutivo, “esta experiencia representa una innovación no sólo técnica, sino también económica y social, porque incorpora a la pesca artesanal en un modelo de economía circular”.
En un tono más personal, Julio Compagnon, socio fundador de Atando Cabos, relató cómo pasó de sentirse cuestionado por trabajar en la industria del plástico a liderar un modelo circular reconocido internacionalmente. “Durante años sentí que era el villano de la película por trabajar en una empresa de plásticos. Pero entendí que el problema no era fabricar plásticos, sino lo que ocurría cuando terminaban en el mar”, confesó. Este cuestionamiento lo llevó a repensar el negocio familiar y crear una iniciativa capaz de recoger residuos plásticos para transformarlos en nuevos productos.
Compagnon describió el desafío de enfrentar los “icebergs” invisibles que obstaculizan los cambios. “Todos tenemos nuestros propios icebergs, y el nuestro eran los plásticos flotando en el mar. Lo que hicimos fue darles una segunda vida, transformando un pasivo ambiental en un activo productivo”, señaló. Según explicó, Atando Cabos trabaja directamente con la salmonicultura, que aporta plásticos como cabos y redes en desuso. “Este modelo no solo limpia el océano, sino que devuelve valor a la industria y a la sociedad, demostrando que es posible innovar desde una dificultad y convertirla en una oportunidad de negocio sostenible”.
En tanto, Ricardo Manzoliz, gerente general de Sitecna, centró su intervención en la necesidad de rediseñar los procesos productivos para cerrar ciclos en la salmonicultura. “La economía circular no es sólo reciclar, es rediseñar procesos productivos para que los residuos de hoy se conviertan en los insumos de mañana”, sostuvo. En este sentido, destacó iniciativas como los pontones recuperados, estructuras que en lugar de desecharse se transforman en plataformas operativas con una segunda vida útil. Para Manzoliz, la industria tiene un enorme potencial para innovar en el uso de biomasa residual, integrando soluciones que hoy todavía aparecen dispersas.
Manzoliz concluyó insistiendo en que la clave está en escalar las soluciones probadas y en generar modelos replicables. “No basta con pilotos, necesitamos proyectos que tengan impacto real en la reducción de huellas. La industria tiene que asumir que la circularidad será un requisito para competir en los mercados internacionales”, afirmó. Al respecto, remarcó que los pontones recuperados son un ejemplo concreto de cómo “la economía circular debe ser vista como una estrategia central y no como un accesorio de la sostenibilidad, ya que logran extender la vida útil de infraestructuras críticas y reducen el impacto ambiental”.
Innovación y arraigo comunitario

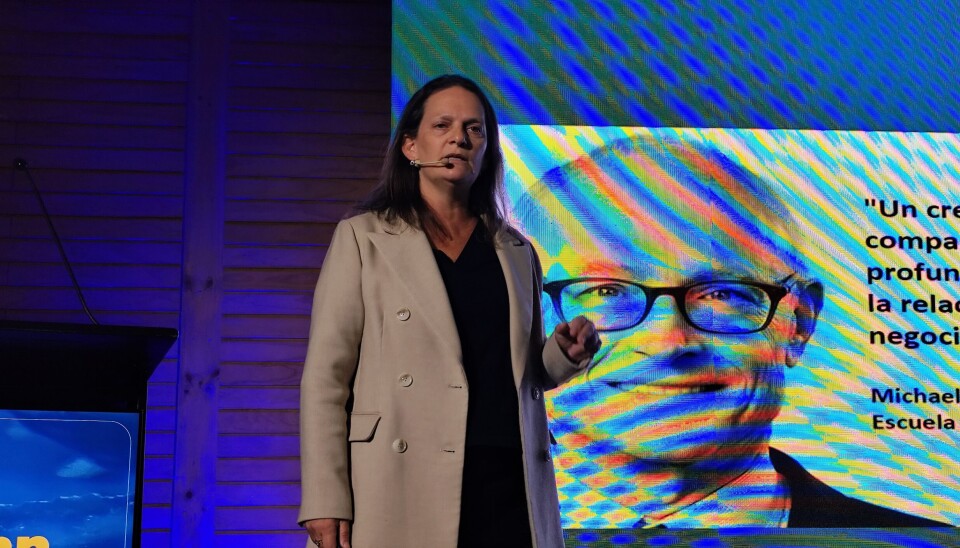


En la sesión de Innovación y valor social compartido, la experiencia de Dick Jones, CEO de TidePoint Group, ofreció una mirada desde Hawái sobre cómo la acuicultura puede transformarse en motor de desarrollo comunitario. Recordó la tradición de los “ponds” de peces construidos hace más de 800 años por los pueblos originarios, destacando que “los hawaianos se alimentaban con más de 2 millones de libras de pescado de estos estanques, había más de 500 a lo largo de Hawái y eso marcó una cultura que entiende la acuicultura como seguridad alimentaria y resiliencia”. Según Jones, la recuperación de esa herencia cultural es actualmente clave para fortalecer la relación entre innovación y comunidad.
Al profundizar en la actualidad, Jones explicó que Hawái ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas para innovar en acuicultura oceánica. “Tenemos agua cálida, bioseguridad, apoyo académico y gubernamental, pero sobre todo una comunidad que entiende la importancia de producir alimentos localmente. Por eso, cuando creamos Blue Ocean Mariculture, lo primero fue abrirnos a la comunidad, recibir estudiantes, chefs, autoridades y certificar nuestra operación bajo estándares internacionales, no para ganar un mercado, sino para saber dónde mejorar”. Subrayó que este modelo busca ser replicable en Estados Unidos, con la visión de que “Hawái puede ser una demostración para el mundo de lo que se puede lograr cuando se combina innovación con arraigo social”.
Desde España, Yolanda Molares, CEO de ICSEM, compartió su trayectoria personal para ilustrar cómo el valor social transforma la acuicultura. Relató que en sus inicios no entendía el sentido de la actividad, pero encontró la motivación al conocer a mujeres mariscadoras en Galicia. “Estas mujeres nos dan de comer a todos, pero nadie las valoraba. Vivían con recursos escasos y cargaban con las críticas de sus comunidades. Lo que hicimos fue organizarlas, dividir playas en polígonos, llevar la ciencia a la arena y darles derechos como trabajadoras, seguridad social y dignidad. Ahí comprendí que el verdadero valor social es el orgullo de las personas por lo que hacen”.
En esa línea, Molares vinculó la acuicultura con la responsabilidad empresarial. “Michael Porter dijo en 2014 que la responsabilidad social estaba bien, pero que había que ir un paso más allá: entender la relación entre negocios y sociedad. Solo aquellas empresas que son capaces de sostenerse en el largo plazo merecen respeto. Y eso no se logra si no pensamos en el ecosistema, en que los recursos son finitos”. Para ella, la salmonicultura chilena tiene un potencial enorme. “Ustedes no dejan de repetir que van a ser número uno en el mundo, y lo van a ser, porque tienen ilusión, emoción y orgullo. Y ese orgullo es la base del valor social”.
El relato de Ana Webb, líder del programa Mayma Azul en Argentina, puso el foco en la innovación social y su capacidad de restaurar ecosistemas y comunidades. Explicó que su ONG ha acompañado a más de 10 mil personas en América Latina y que en Misiones fortalecieron a 180 familias piscicultoras. “Nuestro gran desafío era encontrar familias que quisieran trabajar en colaboración, que no vieran la acuicultura como un hobby, sino como un negocio capaz de restaurar ambientes, sociedades y economías. Porque la acuicultura restaurativa produce alimentos y empleos, pero al mismo tiempo aporta beneficios ecosistémicos, sociales y culturales”.
Webb relató que los resultados fueron significativos. “Aumentaron un 53% su producción de un año a otro, mejoraron en un 43% sus ingresos, generaron 12 nuevos productos, cultivaron seis especies y alcanzaron a más de 200 familias. Pero lo más transformador fue el liderazgo de las mujeres. Muchas decían al inicio ‘yo no hago acuicultura’, hasta que reconocieron que ellas eran quienes alimentaban a los peces, fileteaban y vendían. Fue un trabajo uno a uno, y logramos que se reconocieran como líderes de la actividad. Eso es innovación social; confianza, formación y comunidad”.
Educación y tecnología en pequeña escala


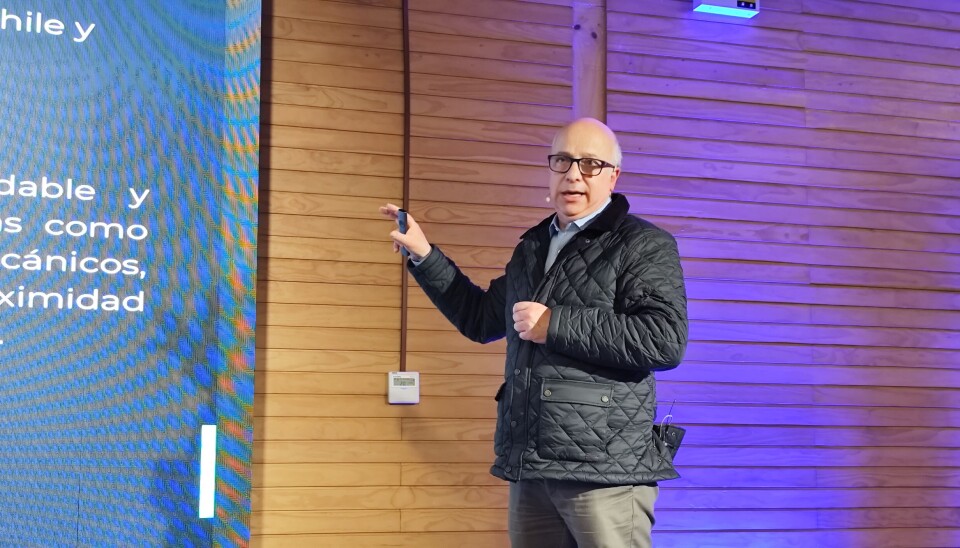
La innovación tecnológica al servicio del valor social fue el eje de la intervención de Claudia Soto, CEO de AquaPacífico. Desde su centro en la Universidad Católica del Norte, relató cómo han articulado la formación técnica con la acuicultura a pequeña escala. “Nuestro trabajo no es producir peces, sino desarrollar y transferir tecnologías para diversificar la acuicultura. Y vimos una oportunidad en conectar a los liceos técnicos profesionales con organizaciones de pequeña escala, creando un modelo de cooperativa escolar que permite a los estudiantes aprender haciendo y, al mismo tiempo, aportar al desarrollo productivo de sus territorios”.
Soto compartió experiencias concretas como la del liceo de Tongoy, donde los estudiantes produjeron dos millones de semillas de ostión japonés entregadas a pescadores artesanales. “Lo más relevante es que estos jóvenes no solo aprenden, sino que gestionan una cooperativa que les da la posibilidad de vender, generar ingresos y hacer prácticas profesionales en su propio territorio. Así, la innovación tecnológica se convierte en valor social compartido, porque diversifica la matriz productiva, genera arraigo juvenil y fortalece la sostenibilidad de las comunidades costeras”.
Desde una mirada transversal, Samuel Correa, CEO de Conectados Chile, planteó que cualquier industria, incluida la salmonicultura, debe preguntarse cómo impacta en las economías locales. Conectados es una empresa social que se dedica a articular redes de proveedores, municipios y grandes compañías, buscando que las comunidades puedan capturar más valor de las actividades productivas que se desarrollan en sus territorios. “No importa si hablamos de minería, acuicultura o un municipio; lo relevante es cómo se conecta la actividad con la comunidad. Porque el verdadero valor compartido ocurre cuando las empresas entienden que no pueden desarrollarse si los territorios donde operan no crecen con ellas”.
Correa destacó que el cambio ocurre cuando se generan encadenamientos productivos, algo que es parte del quehacer de Conectados al apoyar a proveedores locales y acompañar a los emprendedores en procesos de capacitación y formalización. “Si una empresa salmonicultora contrata servicios locales, capacita a emprendedores del territorio o apoya a que surjan proveedores, está creando un círculo virtuoso. Lo que hemos aprendido es que no basta con generar empleo, hay que fortalecer capacidades locales, fomentar la colaboración y abrir espacios de participación. Solo así la comunidad percibe que la industria es parte de su desarrollo y no un actor ajeno”.
En la parte final de la sesión, Renato Sepúlveda, líder de Andes Levers Chile, destacó cómo la tecnología aplicada puede mejorar la salud ocupacional en sectores productivos como la salmonicultura. Relató que su equipo se ha enfocado en detectar los riesgos más comunes de lesiones por esfuerzo físico y ofrecer soluciones concretas a través de exoesqueletos. “Somos un grupo de profesionales que hace cinco años nos decidimos a emprender, y lo que hacemos es conectar los mundos. Hemos identificado los principales riesgos de salud y seguridad ocupacional y los vinculamos con tecnologías que permiten mitigar, disminuir y reducir esos riesgos”, explicó. En esa línea, subrayó que, en diversas áreas de producción del salmón, donde abundan labores repetitivas y de alta carga física, los exoesqueletos se podrían convertir en una herramienta eficaz para reducir lesiones y mejorar la productividad.
Sepúlveda añadió que la propuesta de Andes Levers combina la entrega de tecnología con un acompañamiento cercano en terreno. “Con esta misma plataforma enseñamos a los trabajadores y supervisores cómo se puede realizar la tarea de manera más eficiente, evitando pérdidas que ocurren por malas prácticas o por levantar cargas en posiciones incorrectas. Es una herramienta muy útil que estamos aplicando en Chile y que ha mostrado muy buenos resultados”, señaló. El despliegue se inicia con diagnósticos y pilotos de dos o tres meses, que incluyen datos de desempeño y capacitación, para luego pasar a la implementación a mayor escala. “Actualmente ya hay empresas que cuentan con decenas de estos pilotos funcionando en sus operaciones, y creemos que la salmonicultura tiene una gran oportunidad de incorporar estas soluciones como parte de su estrategia de innovación y valor social compartido”, concluyó.




















