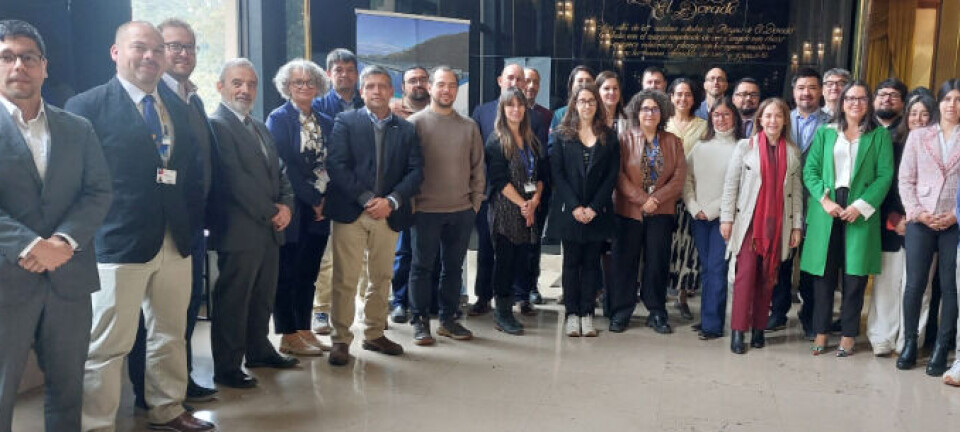Estado, academia e industria unen fuerzas para enfrentar RAM en la salmonicultura

El Sistema SVAR busca reducir en un cuarto el uso de antimicrobianos, adoptando un enfoque preventivo y diferenciado para cada centro, a través de un sistema de clasificación tipo semáforo.
En un esfuerzo articulado entre organismos públicos, universidades y representantes del sector privado, el lunes se presentaron los avances del proyecto SVAR (Sistema de Vigilancia, Alerta y Respuesta), iniciativa pionera a nivel mundial que tiene por objetivo reducir de manera sustentable y eficaz el uso de antimicrobianos en la salmonicultura chilena. La iniciativa, financiada por el International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS), fue abordada en detalle durante un webinar técnico que reunió a más de 100 asistentes, incluyendo profesionales del Estado, académicos y representantes de empresas productoras.
La directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), María Soledad Tapia, abrió el encuentro destacando que “el SVAR es una herramienta estratégica que refleja una alianza robusta entre el sector público, la academia y la industria, y que nos posiciona como país en la vanguardia internacional del enfoque Una Salud”. Según explicó, este modelo no sólo busca reducir en un 25% el uso de antimicrobianos en centros de engorda, sino que responde a compromisos adquiridos en el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, liderado por el Ministerio de Salud. “Este proyecto fue destacado en nuestra última cuenta pública por su carácter pionero en la producción animal en Latinoamérica y en acuicultura a nivel mundial”.
Por su parte, María Eugenia Rodríguez, médico veterinaria del Departamento de Salud Animal de Sernapesca y coordinadora técnica del proyecto, entregó una contextualización detallada sobre los orígenes y estructura del SVAR. “Este proyecto nace del trabajo conjunto en la Mesa Interministerial RAM. Fue el Ministerio de Salud quien expresó formalmente a ICARS el interés país en sumarse a iniciativas de mitigación de la resistencia antimicrobiana, lo que derivó en la aprobación de este modelo orientado específicamente a la salmonicultura”, señaló. Además, explicó que ICARS —organismo internacional con sede en Dinamarca y respaldo del Banco Mundial— detectó la ausencia de un sistema integrado que permitiera cruzar y ponderar las múltiples fuentes de datos disponibles en Chile, como CIFA, PMB Online o el sistema de prescripción electrónica.
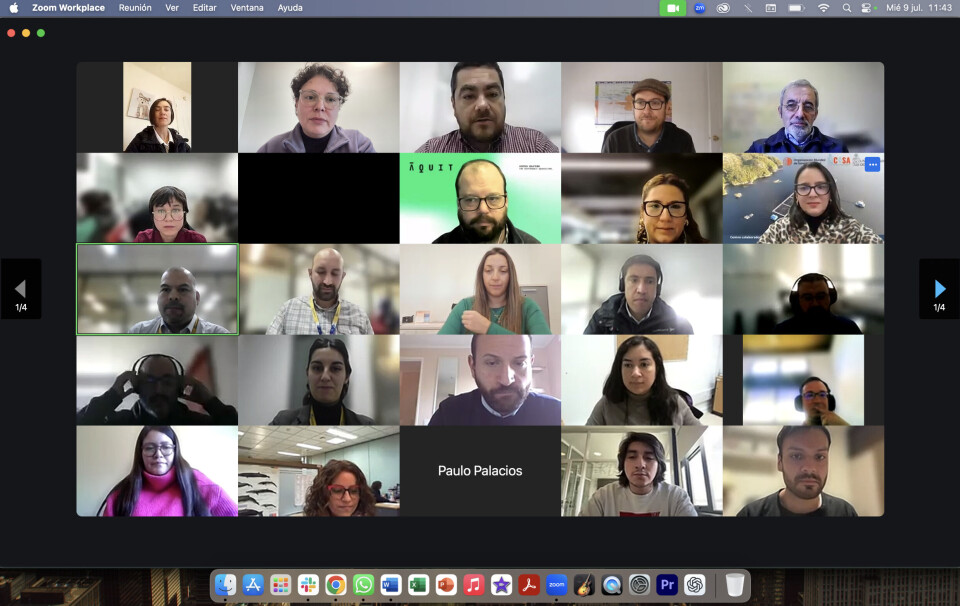
El SVAR tendrá una duración total de cuatro años. Los dos primeros —2025 y 2026— estarán orientados a la identificación y validación de medidas de intervención voluntarias y regulatorias, mientras que los dos últimos años estarán destinados a su implementación piloto y evaluación. “Nuestra meta es reducir en un cuarto el uso de antimicrobianos contra Piscirickettsia salmonis, que sigue siendo el principal desafío sanitario de los centros de engorda”, añadió Rodríguez, subrayando que se adoptará un enfoque preventivo y diferenciado para cada centro, a través de un sistema de clasificación tipo semáforo.
Paquetes de trabajo
El primer paquete de trabajo (Work Package 1), liderado por el académico Gabriel Arriagada de la Universidad de O’Higgins, busca determinar las prácticas y factores que inciden directamente en el uso de antimicrobianos. “Estamos trabajando con tres fuentes de información complementarias: una revisión sistemática de literatura científica internacional, un proceso de elicitación de expertos nacionales con experiencia directa en salud de peces, y dos estudios epidemiológicos con datos históricos provenientes del CIFA y otras fuentes de la industria”, detalló. Según explicó, los estudios se enfocan en tres aspectos clave: la frecuencia de enfermedades bacterianas, la toma de decisiones respecto al inicio del tratamiento y la dosis efectiva utilizada en los centros.
Por su parte, el Work Package 2, liderado por el Dr. Jorge Dresdner, profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción e investigador del Incar, se concentra en el análisis económico de las medidas. “Nuestra labor es identificar qué intervenciones son más costo-efectivas para reducir el uso de antimicrobianos, y también proponer ajustes regulatorios que generen incentivos al cumplimiento. Para ello, diseñaremos un modelo de centro tipo, levantaremos datos de costos a través de entrevistas y validaremos los resultados en instancias con representantes de la industria”, remarcó el economista. Asimismo, comentó que ya cuentan con un informe preliminar sobre barreras regulatorias, incluyendo dificultades para la inscripción de nuevos medicamentos y efectos contraproducentes en los sistemas de asignación de siembra.
El Work Package 3, a cargo de la Dra. Javiera Cornejo —directora ejecutiva del Centro CASA y académica de la Universidad de Chile— junto a la investigadora Belén Pinto de Favet, está centrado en establecer los criterios regulatorios del SVAR. “Nuestro trabajo considera dos actividades principales: primero, seleccionar el indicador más adecuado para cuantificar el uso de antimicrobianos por centro de cultivo, y luego categorizar dichos centros en alto, medio o bajo uso”, explicó Cornejo. Según precisaron, han revisado más de diez indicadores internacionales, incluyendo los utilizados por el ESVAC-EMA, DANMAP, el sistema canadiense CIPARS, el NORMVET de Noruega y el ICA vigente en Chile.
Belén Pinto agregó que los indicadores más prometedores hasta ahora son aquellos que permiten comparaciones internacionales, reflejan datos reales y permiten ajustes por especie y tiempo de riesgo. “Nos interesa avanzar hacia un indicador que no solo sea sólido metodológicamente, sino que además entregue alertas tempranas. Muchos de los sistemas actuales entregan resultados con un año de desfase, y eso queremos cambiar. El ideal es poder activar alertas con base en datos mensuales o incluso semanales, algo que es posible considerando la calidad de información que entrega el CIFA”, sostuvo.
Francisco Vásquez, médico veterinario del Departamento de Salud Animal de Sernapesca, presentó el Work Package 4, enfocado en el diseño de una plataforma digital georreferenciada. “Esta herramienta permitirá a los centros visualizar su categoría de uso, acceder a reportes personalizados y recibir alertas automáticas. Además, será de acceso restringido, administrada por el Servicio y diseñada para integrarse con la información ya disponible, lo que permitirá una gestión proactiva y sustentable del uso de antimicrobianos”, manifestó. La plataforma se construirá en base a los resultados de los paquetes anteriores y se espera que esté operativa en 2026.
El Work Package 5 contempla la validación de las medidas propuestas mediante ensayos controlados y aleatorizados en centros de cultivo. Gabriel Arriagada explicó que “este diseño nos permitirá establecer relaciones causales sólidas. En colaboración con las empresas, asignaremos al azar diferentes combinaciones de medidas a jaulas seleccionadas, y se compararán sus resultados con jaulas control. Será un trabajo de terreno riguroso, que además cuenta con el apoyo técnico de Intesal”.
Desde una perspectiva económica, el mismo WP5 también medirá los impactos de estas intervenciones a lo largo del ciclo productivo. Según explicó el Dr. Dresdner, se tomarán en cuenta variables como productividad, mortalidad, costos operacionales y beneficios asociados a mejores precios o rendimiento. “Nuestro interés es entender cómo cada medida, además de su efectividad sanitaria, puede traducirse en un resultado económico concreto para el productor”.
Adicionalmente, se aplicará un estudio cualitativo para recoger la percepción de la industria sobre la implementación del SVAR. Belén Pinto detalló que “esta etapa incluye entrevistas y encuestas a veterinarios y gerentes de producción, quienes serán claves para evaluar la viabilidad y aceptación de las medidas. Queremos construir un sistema que, además de técnico, sea útil en la realidad cotidiana de quienes lo deben implementar”.
El componente transversal del proyecto está representado en el Work Package 6, liderado por la Dra. Javiera Cornejo. Esta línea de trabajo se centra en identificar barreras para la implementación, desarrollar estrategias de comunicación y diseminar los resultados en otras regiones. “Nuestra meta es que esta experiencia sirva de modelo para países de ingresos medios y bajos. Ya estamos en contacto con otros puntos focales de la OMSA en América Latina, y esperamos transferir lo aprendido a sistemas acuícolas de similares características”.
Durante el cierre del evento, Osvaldo Sandoval, jefe del Departamento de Salud Animal de Sernapesca, valoró la participación activa de la industria y destacó que “este proyecto es ambicioso, pero tenemos la convicción de que, con el trabajo conjunto entre Estado, academia e industria, lograremos herramientas que realmente marquen una diferencia en la gestión sanitaria de la salmonicultura chilena. Tomamos nuestras experiencias previas, pero ahora les agregamos investigación, colaboración internacional y criterios de eficiencia económica”.